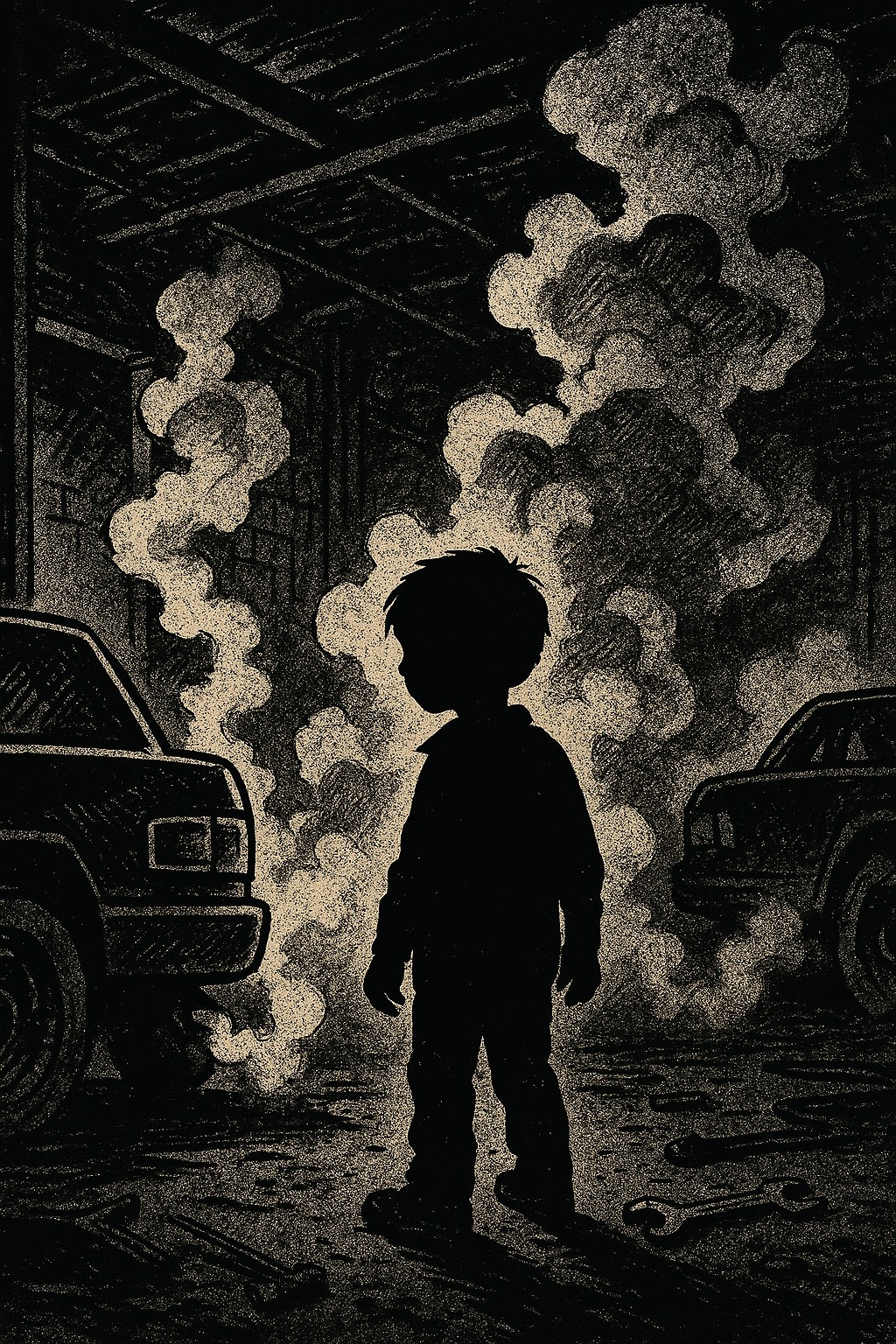Datos de (1995-2024) revelan una verdad incómoda: la cultura preventiva en España es reactiva y la siniestralidad aumenta con la bonanza económica. Causas y 4 propuestas urgentes para la reforma de la LPRL.
Este 8 de noviembre se cumplen 30 años de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Un hito que deberíamos celebrar con cifras rotundas de éxito y una cultura preventiva madura. Sin embargo, un análisis honesto de la serie histórica (1995-2024) nos ofrece un baño de realidad, uno que desmonta el optimismo fácil: la cultura preventiva en España sigue fallando en el examen más importante, el de la vida real.
El dato de partida es demoledor y dibuja una brecha insostenible:
PIB (1995-2024): Crecimiento medio del +4,38% anual (Total: +246,4%).
Accidentes (1995-2024): Reducción media del -0,47% anual (Total: -12,7%).
La conclusión es evidente y descorazonadora: el espectacular crecimiento económico de España no se ha traducido, ni de lejos, en una mejora proporcional de las condiciones de trabajo. El bienestar económico no ha "goteado" eficazmente hacia la seguridad y la salud. En este artículo analizamos por qué nuestro modelo preventivo es reactivo y procíclico, y cuáles son las palancas reales de cambio que la futura reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe atreverse a tocar.
Crecimiento y Accidentes van de la Mano
El primer mito que debemos derribar es que "a más riqueza, más prevención". El análisis de correlación por periodos demuestra exactamente lo contrario. Nuestro sistema preventivo no solo no contiene la siniestralidad en épocas de bonanza, sino que se ve arrollado por ella. La prevención, en la práctica, se subordina a la producción.
Observando las siguientes gráficas, esta relación se vuelve evidente.
(fuente mites.gob.es)
La gráfica anterior compara la evolución del PIB (línea roja) con el número total de accidentes (línea azul). Mientras el PIB muestra una tendencia ascendente casi constante (salvo la crisis de 2008 y el COVID-19), los accidentes no bajan de forma proporcional. De hecho, en los periodos de mayor crecimiento, también crecen los accidentes.
Esta segunda gráfica desglosa la siniestralidad total. La gran caída (2008-2013) no se debe a un éxito preventivo, sino a la crisis. El comportamiento por ciclos económicos es la prueba definitiva:
1. Crecimiento (1995-2007): Correlación positiva (r = 0,7681). El PIB creció un 134% y los accidentes se dispararon un 60,4%. ¿Por qué? Por la incorporación masiva de personal inexperto (con formaciones genéricas), alta rotación que impide asentar conocimientos, y ritmos frenéticos que priman la entrega sobre el procedimiento seguro.
2. Crisis (2008-2013): Correlación positiva (r = 0,9336). La "paradoja" de la siniestralidad. El PIB cayó y los accidentes se desplomaron un 54,9%. No fue un éxito; fue la destrucción masiva de empleo, especialmente en los sectores de alto riesgo como la construcción. Los trabajadores más expuestos se fueron al paro.
3. Recuperación (2014-2019): La correlación más alta (r = 0,9956). La reactivación económica volvió a disparar los accidentes (+32,5%) casi en perfecto paralelo con el PIB (+20,7%). La lección no se aprendió.
La conclusión es clara: nuestro sistema preventivo es procíclico. Falla estrepitosamente cuando más se le necesita: en las fases de expansión económica. La prevención no actúa como un dique (Principio de Evitar el Riesgo), sino como un mero espectador que certifica el daño después de que ocurra.

¿Y las instituciones? El impacto marginal frente al ciclo económico
Muchos esperan que los grandes hitos institucionales sean la solución, pero los datos, de nuevo, son tozudos. El impacto real de medidas como la Fiscalía Especializada (2006) o la Escala de Subinspectores SSL (2015) es, como mínimo, difícil de distinguir del ruido ensordecedor del ciclo económico.
Esto no resta valor a su labor, especialmente la de la ITSS. La creación de la escala de Subinspectores ha sido fundamental para elevar la calidad técnica exigida a los Servicios de Prevención. Su labor es cualitativa, forzando una mejora en las evaluaciones. Pero su impacto cuantitativo global es marginal frente al tsunami de la reactivacción económica.
El peligro de las "Nuevas" modas frente a los riesgos "Clásicos"
En la prevención, como en todo, hay modas. Hoy, el foco mediático está puesto, con razón, en los riesgos psicosociales, el bienestar laboral o la perspectiva de género. Son importantísimos y deben ser abordados.
Pero no podemos permitir que este foco nos haga olvidar dónde sigue estando el núcleo del daño grave e inmediato:
Año tras año, las estadísticas de formas de daño son idénticas: dolorosos sobreesfuerzos que derivan en incapacidades, caídas fatales a distinto nivel, accidentes de tráfico in itinere y en misión, y patologías no traumáticas (infartos, derrames).
El gran reto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es solo abordar lo nuevo; es solucionar, de una vez por todas, lo clásico.
El estancamiento inexplicable de las enfermedades profesionales
Un dato más que apoya esta tesis es la declaración de Enfermedades Profesionales (EEPP). El siguiente gráfico muestra una tendencia preocupante:
(fuente mites.gob.es)
Esta gráfica (línea azul) muestra la evolución de los partes comunicados de EEPP. Vemos un estancamiento alarmante, que no se corresponde con el aumento de la población ocupada (línea roja). Es una contradicción flagrante. Con mejores métodos de diagnóstico, mayor conocimiento y más exposición al riesgo (ergonómico, químico, psicosocial), deberíamos ver un aumento lógico de las declaraciones.
Que esto no ocurra solo puede significar una cosa: una alarmante infradeclaración. Seguimos sin atajar ni reconocer los daños crónicos. Son miles de trabajadores sufriendo en silencio, cuyos costes son indebidamente transferidos del sistema de Mutuas al sistema público de salud.
Comparativa Europea: La evidencia de la infradeclaración
El problema no es solo una tendencia interna; es una anomalía en comparación con nuestro entorno. ¿Existe un nivel "aceptable" de daño? Como prevencionistas, sabemos que el "riesgo cero" es una quimera populista. La ley nos insta a evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar. Siempre existirá un riesgo residual y, por tanto, es inevitable que ocurran accidentes y enfermedades. Para gestionar ese daño inevitable están las Mutuas.
Pero una cosa es aceptar un riesgo residual gestionado, y otra muy distinta es la infradeclaración estructural.
Por ello, la siguiente comparativa no debe entenderse como un ranking al que aspirar. El objetivo es que nuestro sistema sea eficaz en reducir el daño al nivel "tan bajo como sea razonablemente posible". Esta gráfica sirve como un espejo que nos muestra lo increíblemente desviada de la realidad que está nuestra estadística.
El análisis de países comparables es demoledor:
Diferencia absoluta: En 2023, Italia (con solo un 9,8% más de población activa) declaró 2,8 veces más casos que España (72.587 vs 25.625).
Tasas de incidencia (2022): Para una comparación más justa, las tasas por 100.000 trabajadores revelan la brecha real:
Italia: 235,0 casos/100.000 trab.
Francia (est.): 144,8 casos/100.000 trab.
España: 95,4 casos/100.000 trab.
España no tiene una tasa de declaración más baja porque seamos mejores previniendo; la tiene porque somos peores reconociendo el daño. (Fuente Eurostat)
El escándalo del cáncer laboral: La infradeclaración extrema
Donde la diferencia es más grave es en el reconocimiento de cánceres profesionales. Las cifras hablan por sí solas:
Italia (2022): Reportó cientos de casos de tumores profesionales.
España (2024): Solo 106 casos comunicados en el grupo 6 (agentes carcinógenos), un ridículo 0,4% del total de EEPP. (Fuente Seguridad social)
Esto no significa que en España no haya cáncer laboral. Significa que no se reconoce. Se estiman más de 16.000 nuevos casos anuales de cáncer laboral en España que el sistema falla en identificar, dejando desprotegido al trabajador y a su familia. (Fuente CCOO)
4 Propuestas urgentes para una prevención real (y no de papel)
Si la siniestralidad aumenta cuando hay más trabajo, el problema es de base. El problema es que la prevención se sigue viendo como un trámite burocrático, un coste, y no como una inversión estratégica. Basado en nuestra experiencia como prevencionistas, aquí hay 4 cambios clave que la futura reforma debe abordar:
1. Formación definida y verificable , no "Adecuada y Suficiente"
El ambiguo "adecuada y suficiente" se traduce en diplomas por asistencia y cursos genéricos online. Necesitamos formación específica del puesto, con objetivos claros y, sobre todo, verificable. ¿Sabe el trabajador identificar los peligros reales de su máquina? ¿Sabe aplicar el procedimiento seguro bajo presión? La verificación no es un test, es una demostración práctica en el puesto.
2. Desburocratizar la coordinación de actividades (CAE)
La CAE se ha convertido en un fin en sí mismo. Un kafkiano intercambio de documentos y plataformas digitales que no pisa el terreno. Se dedican miles de horas a que la plataforma "esté en verde", mientras nadie comprueba si la máquina de la subcontrata tiene sus protecciones físicas puestas. La CAE debe ser un medio ágil para coordinar la protección real en el tajo, no una barrera burocrática.
3. Un recurso preventivo con autoridad real
La figura del Recurso Preventivo es clave, pero a menudo está desdibujada, siendo una figura testimonial. Necesitamos definir mejor su presencia (más allá de la construcción), dotarle de formación de calidad y, fundamentalmente, de autoridad real y respaldada por la dirección, con capacidad para detener un trabajo que no cumpla las medidas de seguridad sin temor a represalias.
4. La Carrera del prevencionista: basta de "Generalistas"
La mercantilización de los másteres ha llenado el mercado de técnicos "generalistas" con formación rápida, capaces de gestionar la burocracia pero sin la profundidad técnica para acometer evaluaciones complejas. Necesitamos una carrera profesional (grado universitario) de Prevención que cree expertos con una base científica sólida, reservando los másteres para la hiperespecialización (ATEX, Riesgo Biológico, Seguridad de Máquinas, etc.).
Conclusión: El verdadero reto es invertir los réditos del crecimiento del PIB en prevención
La futura reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene un reto principal: romper el ciclo. Lograr que el crecimiento del PIB se invierta, de verdad, en la mejora tangible de las condiciones de trabajo, aplicando la jerarquía de control: Eliminar, Sustituir, Controles de Ingeniería.
La propuesta de un "trabajador designado" es interesante, pero será inútil si no va acompañada de capacidad ejecutiva y un presupuesto asignado y auditable. La prevención debe ser un capítulo de inversión demostrable, tan serio como las cuentas fiscales de la empresa.
Solo así el crecimiento económico se traducirá en lo que siempre debió ser: no solo mejores sueldos, sino mayor seguridad, salud y, en definitiva, vidas salvadas. Ese es el principio básico del Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Y para eso, hace falta inversión real, no solo papel.
En pocos días la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, cumple 30 años, nos regalarán a los prevencionistas una herramienta digna de un ámbito critico para la salud de las personas trabajadores y la productividad y competencia?
Fuentes:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/european-occupational-diseases-statistics
https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/monograficas_anuales/EAT/2024/index.htm
https://www.ccoo.es/2d26dce01ca02b32e3978662bd92c3c9000001.pdf
https://ine.es/consul/serie.do?d=true&s=CNE16231&c=2&